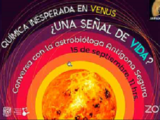MANTENER Y MEJORAR PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL
15 septiembre, 2020Imagen: Cinvestav. Alternativas para su conservación.
Fuente: Cinvestav
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) realiza investigación científica y tecnológica para contribuir a la solución de diversos problemas nacionales; en el área genómica analizan productos endémicos del país, como el maíz, aguacate, chile, agave, chía o ajolote, en busca de identificar su origen, mejorar cualidades o encontrar nuevas aplicaciones.
La Unidad de Genómica Avanzada (UGA-Langebio) del Cinvestav, anunció en 2007 el desciframiento del mapa genómico del maíz palomero, que marcó un hito para la ciencia del país; contiene 53 mil genes y se identificó a los involucrados en resistencia a enfermedades, sequía y eficiencia en aprovechar fertilizantes; se eligió esa especie por tener un genoma más pequeño, pero comparable a otros maíces con opción comercial.
La misma Unidad, realizado en colaboración con el INAH, estableció que la variedad Teocintle del Balsas, descubierto en el Valle de Tehuacán, en la década de 1960, de cinco mil 300 años de antigüedad, dio origen a las especies domesticadas actuales, presentando una baja variabilidad genética de genes codificantes para la respuesta ambiental.
En un consorcio científico de 15 instituciones en el que participó el Cinvestav, en 2019, dio a conocer el genoma del aguacate mexicano (P. americana var. drymifolia) y otras variedades como el guatemalteco, antillano y Hass, donde se pudo comprobar que este último tiene un componente genético de 39% del guatemalteco y el resto de la variedad mexicana. Los resultados permitirán contar con una plataforma tecnológica de mejoramiento del cultivo, en particular la resistencia del árbol al ataque de patógenos, mejorar su calidad y mantener la competitividad de México como su principal exportador.
La chía es un alimento de origen prehispánico y un análisis de los transcriptomas de diferentes variedades, ubicó al estado de Michoacán como su posible centro de origen y domesticación. Con los resultados del estudio, propuesto por la UGA, sería posible mejorar las propiedades nutraceúticas de este grano, rico en ácidos grasos y Omega 3; al identificar las características genéticas de sus distintas variedades, también se podrían “reintroducir” en cultivos comerciales ciertos componentes que las especies silvestres retienen y así mejorar el producto.
Otra investigación sobre el chile, concluyó que la domesticación hecha por los humanos prácticamente apagó algunos genes del fruto. Con una cruza entre el chiltepín (silvestre) y el puya (domesticado), se observó que el primero hereda sus genes de manera dominante y el cultivado presenta una pérdida de función en los asociados a su forma; el estudio respondió por qué en tan poco tiempo de domesticación el pariente silvestre de la variedad Capsicum annuum glabriusculum, cuyos frutos son muy pequeños, dio lugar a más de 40 variedades en México.
Además, un proyecto de la Unidad Irapuato, donde mediante ingeniería genética, se logró modificar algunos compuestos que suprimen las sustancias encargadas de generar picor en el chile serrano, sin modificar su sabor o aroma. El estudio se concentró en analizar los componentes del chile que se encuentran en las “venas” para formar los «capsaicinoides» responsables del picor, con esto se podría reducir el índice de enfermedades gástricas asociadas a su consumo.
En otro proyecto de la misma Unidad, se estudió al agave tequilana Weber variedad azul, para obtener agavinas (tipo de fructano) que pueden ser usados como prebióticos y probióticos, ya que tienen un mejor rendimiento en reducción de peso y recuperación de la mocrobiota intestinal; producen mayor secreción de la hormona incretina, que controla el apetito y reduce la generación de grelina relacionada con el ansia de comer, que podrían ayudar al control del peso, revirtiendo daños causados por la obesidad.
En las culturas prehispánicas el ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) era considerado como un dios, por su capacidad de reparar y reemplazar buena parte de sus órganos, tejidos, músculos, nervios y huesos después de una amputación, sin dejar ninguna cicatriz. La UGA en colaboración con un grupo internacional descifraron su genoma.
La información genómica del anfibio, con 32 mil millones de pares de bases, podría descubrir los fundamentos moleculares que intervienen en su regeneración, con el objetivo de aplicar ese conocimiento para posibles aplicaciones en humanos; entre los hallazgos su análisis se destaca la ausencia del gen pax3, vital para el desarrollo de la especie y en su lugar identificar el pax7, encargado de realizar esas funciones.